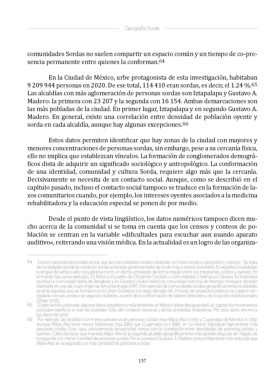Page 157 - Más allá de la razón oyente digital digital
P. 157
Geografía Sorda
comunidades Sordas no suelen compartir un espacio común y un tiempo de co-pre-
64
sencia permanente entre quienes la conforman.
En la Ciudad de México, urbe protagonista de esta investigación, habitaban
65
9 209 944 personas en 2020. De ese total, 114 410 eran sordas, es decir, el 1.24 %.
Las alcaldías con más aglomeración de personas sordas son Iztapalapa y Gustavo A.
Madero: la primera con 23 207 y la segunda con 16 154. Ambas demarcaciones son
las más pobladas de la ciudad. En primer lugar, Iztapalapa y en segundo Gustavo A.
Madero. En general, existe una correlación entre densidad de población oyente y
66
sorda en cada alcaldía, aunque hay algunas excepciones.
Estos datos permiten identificar que hay zonas de la ciudad con mayores y
menores concentraciones de personas sordas, sin embargo, pese a su cercanía física,
ello no implica que establezcan vínculos. La formación de conglomerados demográ-
ficos dista de adquirir un significado sociológico y antropológico. La conformación
de una identidad, comunidad y cultura Sorda, requiere algo más que la cercanía.
Decisivamente se necesita de un contacto social. Aunque, como se describió en el
capítulo pasado, incluso el contacto social tampoco se traduce en la formación de la-
zos comunitarios cuando, por ejemplo, los intereses oyentes asociados a la medicina
rehabilitadora y la educación especial se ponen de por medio.
Desde el punto de vista lingüístico, los datos numéricos tampoco dicen mu-
cho acerca de la comunidad si se toma en cuenta que los censos y conteos de po-
blación se centran en la variable «dificultades para escuchar aun usando aparato
auditivo», reiterando una visión médica. En la actualidad es un logro de las organiza-
64 Existen casos excepcionales en los que las comunidades sordas cohabitan un mismo espacio geográfico y tiempo. Se trata
de localidades donde la condición sorda se hereda genéticamente de modo más o menos extendido. En aquellas localidades
la lengua de señas suele consagrarse como un idioma empleado de forma regular entre sus integrantes, sordos y oyentes. En
el mundo hay varios ejemplos. En México el pueblo de Chicán en Yucatán o comunidades Chatinas en Oaxaca. En Indonesia
se sitúa la comunidad isleña de Bengkala y en Estados Unidos habitó la comunidad histórica de Martha’s Vineyard, también
asentada en una isla, cuyo origen se remonta al siglo XVIII. Otro ejemplo de comunidades sordas geográficamente localizadas
es el de aquellas que se formaron en la Unión Soviética a lo largo del siglo XX. A través de proyectos públicos se crearon ver-
daderas «zonas sordas» en algunas ciudades, a partir de la conformación de talleres laborales y de conjuntos habitacionales
(Shaw, 2015).
65 Si bien se han publicado algunos datos estadísticos más recientes en México sobre discapacidad, no captan los movimientos
sociodemográficos a nivel de localidad. Sólo del contexto nacional y de las entidades federativas. Por esta razón recurro a
los datos de 2010.
66 Por ejemplo, las alcaldías con menos presencia de personas sordas eran Milpa Alta (1 915) y Cuajimalpa de Morelos (1 729).
Aunque Milpa Alta tenía menos habitantes (152 685) que Cuajimalpa (217 686), en su interior habitaban ligeramente más
personas sordas. Este caso, precisamente excepcional, rompe con la correlación entre densidades de personas sordas y
oyentes. Cabe destacar que mientras Milpa Alta es la segunda alcaldía geográficamente más grande después de Tlalpan, es
la segunda con menor cantidad de personas sordas. Por el contrario, Gustavo A. Madero, presumiblemente más reducida que
Milpa Alta, es la segunda con más cantidad de personas sordas.
157