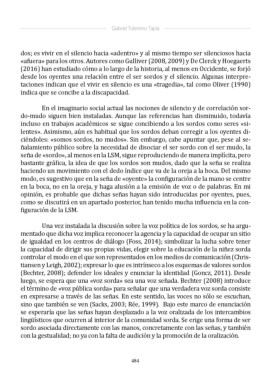Page 484 - Más allá de la razón oyente digital digital
P. 484
Gabriel Tolentino Tapia
dos; es vivir en el silencio hacia «adentro» y al mismo tiempo ser silenciosos hacia
«afuera» para los otros. Autores como Gulliver (2008, 2009) y De Clerck y Hoegaerts
(2016) han estudiado cómo a lo largo de la historia, al menos en Occidente, se forjó
desde los oyentes una relación entre el ser sordos y el silencio. Algunas interpre-
taciones indican que el vivir en silencio es una «tragedia», tal como Oliver (1990)
indica que se concibe a la discapacidad.
En el imaginario social actual las nociones de silencio y de correlación sor-
do-mudo siguen bien instaladas. Aunque las referencias han disminuido, todavía
incluso en trabajos académicos se sigue concibiendo a los sordos como seres «si-
lentes». Asimismo, aún es habitual que los sordos deban corregir a los oyentes di-
ciéndoles: «somos sordos, no mudos». Sin embargo, cabe apuntar que, pese al se-
ñalamiento público sobre la necesidad de disociar el ser sordo con el ser mudo, la
seña de «sordo», al menos en la LSM, sigue reproduciendo de manera implícita, pero
bastante gráfica, la idea de que los sordos son mudos, dado que la seña se realiza
haciendo un movimiento con el dedo índice que va de la oreja a la boca. Del mismo
modo, es sugestivo que en la seña de «oyente» la configuración de la mano se centre
en la boca, no en la oreja, y haga alusión a la emisión de voz o de palabras. En mi
opinión, es probable que dichas señas hayan sido introducidas por oyentes, pues,
como se discutirá en un apartado posterior, han tenido mucha influencia en la con-
figuración de la LSM.
Una vez instalada la discusión sobre la voz política de los sordos, se ha argu-
mentado que dicha voz implica reconocer la agencia y la capacidad de ocupar un sitio
de igualdad en los centros de diálogo (Foss, 2014); simbolizar la lucha sobre tener
la capacidad de dirigir sus propias vidas, elegir sobre la educación de la niñez sorda
controlar el modo en el que son representados en los medios de comunicación (Chris-
tiansen y Leigh, 2002); expresar lo que es intrínseco a los esquemas de valores sordos
(Bechter, 2008); defender los ideales y enunciar la identidad (Goncz, 2011). Desde
luego, se espera que una «voz sorda» sea una voz señada. Bechter (2008) introduce
el término de «voz pública sorda» para señalar que una verdadera voz sorda consiste
en expresarse a través de las señas. En este sentido, las voces no sólo se escuchan,
sino que también se ven (Sacks, 2003; Rée, 1999). Bajo este marco de enunciación
se esperaría que las señas hayan desplazado a la voz oralizada de los intercambios
lingüísticos que ocurren al interior de la comunidad sorda. Se erige una forma de ser
sordo asociada directamente con las manos, concretamente con las señas, y también
con la gestualidad; no ya con la falta de audición y la promoción de la oralización.
484