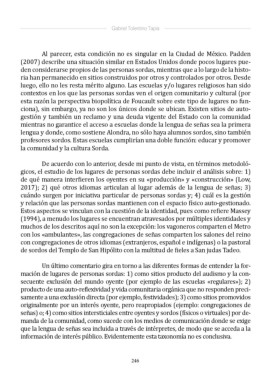Page 246 - Más allá de la razón oyente digital digital
P. 246
Gabriel Tolentino Tapia
Al parecer, esta condición no es singular en la Ciudad de México. Padden
(2007) describe una situación similar en Estados Unidos donde pocos lugares pue-
den considerarse propios de las personas sordas, mientras que a lo largo de la histo-
ria han permanecido en sitios construidos por otros y controlados por otros. Desde
luego, ello no les resta mérito alguno. Las escuelas y/o lugares religiosos han sido
contextos en los que las personas sordas ven el origen comunitario y cultural (por
esta razón la perspectiva biopolítica de Foucault sobre este tipo de lugares no fun-
ciona), sin embargo, ya no son los únicos donde se ubican. Existen sitios de auto-
gestión y también un reclamo y una deuda vigente del Estado con la comunidad
mientras no garantice el acceso a escuelas donde la lengua de señas sea la primera
lengua y donde, como sostiene Alondra, no sólo haya alumnos sordos, sino también
profesores sordos. Estas escuelas cumplirían una doble función: educar y promover
la comunidad y la cultura Sorda.
De acuerdo con lo anterior, desde mi punto de vista, en términos metodoló-
gicos, el estudio de los lugares de personas sordas debe incluir el análisis sobre: 1)
de qué manera interfieren los oyentes en su «producción» y «construcción» (Low,
2017); 2) qué otros idiomas articulan al lugar además de la lengua de señas; 3)
cuándo surgen por iniciativa particular de personas sordas y; 4) cuál es la gestión
y relación que las personas sordas mantienen con el espacio físico auto-gestionado.
Estos aspectos se vinculan con la cuestión de la identidad, pues como refiere Massey
(1994), a menudo los lugares se encuentran atravesados por múltiples identidades y
muchos de los descritos aquí no son la excepción: los vagoneros comparten el Metro
con los «ambulantes», las congregaciones de señas comparten los salones del reino
con congregaciones de otros idiomas (extranjeros, español e indígenas) o la pastoral
de sordos del Templo de San Hipólito con la multitud de fieles a San judas Tadeo.
Un último comentario gira en torno a las diferentes formas de entender la for-
mación de lugares de personas sordas: 1) como sitios producto del audismo y la con-
secuente exclusión del mundo oyente (por ejemplo de las escuelas «regulares»); 2)
producto de una auto-reflexividad y vida comunitaria orgánica que no responden preci-
samente a una exclusión directa (por ejemplo, festividades); 3) como sitios promovidos
originalmente por un interés oyente, pero reapropiados (ejemplo: congregaciones de
señas) o; 4) como sitios intersticiales entre oyentes y sordos (físicos o virtuales) por de-
manda de la comunidad, como sucede con los medios de comunicación donde se exige
que la lengua de señas sea incluida a través de intérpretes, de modo que se acceda a la
información de interés público. Evidentemente esta taxonomía no es conclusiva.
246