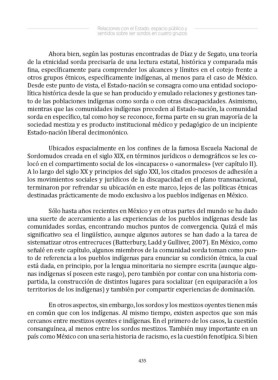Page 435 - Más allá de la razón oyente digital digital
P. 435
Relaciones con el Estado, espacio público y
sentidos sobre ser sordos en cuatro grupos
Ahora bien, según las posturas encontradas de Díaz y de Segato, una teoría
de la etnicidad sorda precisaría de una lectura estatal, histórica y comparada más
fina, específicamente para comprender los alcances y límites en el cotejo frente a
otros grupos étnicos, específicamente indígenas, al menos para el caso de México.
Desde este punto de vista, el Estado-nación se consagra como una entidad sociopo-
lítica histórica desde la que se han producido y emulado relaciones y gestiones tan-
to de las poblaciones indígenas como sorda o con otras discapacidades. Asimismo,
mientras que las comunidades indígenas preceden al Estado-nación, la comunidad
sorda en específico, tal como hoy se reconoce, forma parte en su gran mayoría de la
sociedad mestiza y es producto institucional médico y pedagógico de un incipiente
Estado-nación liberal decimonónico.
Ubicados espacialmente en los confines de la famosa Escuela Nacional de
Sordomudos creada en el siglo XIX, en términos jurídicos o demográficos se les co-
locó en el compartimento social de los «incapaces» o «anormales» (ver capítulo II).
A lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI, los citados procesos de adhesión a
los movimientos sociales y jurídicos de la discapacidad en el plano transnacional,
terminaron por refrendar su ubicación en este marco, lejos de las políticas étnicas
destinadas prácticamente de modo exclusivo a los pueblos indígenas en México.
Sólo hasta años recientes en México y en otras partes del mundo se ha dado
una suerte de acercamiento a las experiencias de los pueblos indígenas desde las
comunidades sordas, encontrando muchos puntos de convergencia. Quizá el más
significativo sea el lingüístico, aunque algunos autores se han dado a la tarea de
sistematizar otros entrecruces (Batterbury, Ladd y Gulliver, 2007). En México, como
señalé en este capítulo, algunos miembros de la comunidad sorda toman como pun-
to de referencia a los pueblos indígenas para enunciar su condición étnica, la cual
está dada, en principio, por la lengua minoritaria no siempre escrita (aunque algu-
nas indígenas sí poseen este rasgo), pero también por contar con una historia com-
partida, la construcción de distintos lugares para socializar (en equiparación a los
territorios de los indígenas) y también por compartir experiencias de dominación.
En otros aspectos, sin embargo, los sordos y los mestizos oyentes tienen más
en común que con los indígenas. Al mismo tiempo, existen aspectos que son más
cercanos entre mestizos oyentes e indígenas. En el primero de los casos, la cuestión
consanguínea, al menos entre los sordos mestizos. También muy importante en un
país como México con una seria historia de racismo, es la cuestión fenotípica. Si bien
435