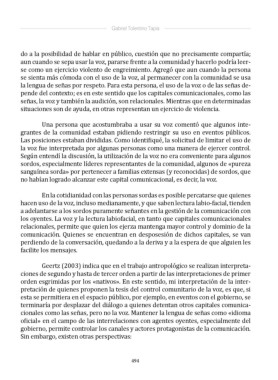Page 494 - Más allá de la razón oyente digital digital
P. 494
Gabriel Tolentino Tapia
do a la posibilidad de hablar en público, cuestión que no precisamente compartía;
aun cuando se sepa usar la voz, pararse frente a la comunidad y hacerlo podría leer-
se como un ejercicio violento de engreimiento. Agregó que aun cuando la persona
se sienta más cómoda con el uso de la voz, al permanecer con la comunidad se usa
la lengua de señas por respeto. Para esta persona, el uso de la voz o de las señas de-
pende del contexto; es en este sentido que los capitales comunicacionales, como las
señas, la voz y también la audición, son relacionales. Mientras que en determinadas
situaciones son de ayuda, en otras representan un ejercicio de violencia.
Una persona que acostumbraba a usar su voz comentó que algunos inte-
grantes de la comunidad estaban pidiendo restringir su uso en eventos públicos.
Las posiciones estaban divididas. Como identifiqué, la solicitud de limitar el uso de
la voz fue interpretada por algunas personas como una manera de ejercer control.
Según entendí la discusión, la utilización de la voz no era conveniente para algunos
sordos, especialmente líderes representantes de la comunidad, algunos de «pureza
sanguínea sorda» por pertenecer a familias extensas (y reconocidas) de sordos, que
no habían logrado alcanzar este capital comunicacional, es decir, la voz.
En la cotidianidad con las personas sordas es posible percatarse que quienes
hacen uso de la voz, incluso medianamente, y que saben lectura labio-facial, tienden
a adelantarse a los sordos puramente señantes en la gestión de la comunicación con
los oyentes. La voz y la lectura labiofacial, en tanto que capitales comunicacionales
relacionales, permite que quien los ejerza mantenga mayor control y dominio de la
comunicación. Quienes se encuentran en desposesión de dichos capitales, se van
perdiendo de la conversación, quedando a la deriva y a la espera de que alguien les
facilite los mensajes.
Geertz (2003) indica que en el trabajo antropológico se realizan interpreta-
ciones de segundo y hasta de tercer orden a partir de las interpretaciones de primer
orden esgrimidas por los «nativos». En este sentido, mi interpretación de la inter-
pretación de quienes proponen la tesis del control comunitario de la voz, es que, si
esta se permitiera en el espacio público, por ejemplo, en eventos con el gobierno, se
terminaría por desplazar del diálogo a quienes detentan otros capitales comunica-
cionales como las señas, pero no la voz. Mantener la lengua de señas como «idioma
oficial» en el campo de las interrelaciones con agentes oyentes, especialmente del
gobierno, permite controlar los canales y actores protagonistas de la comunicación.
Sin embargo, existen otras perspectivas:
494