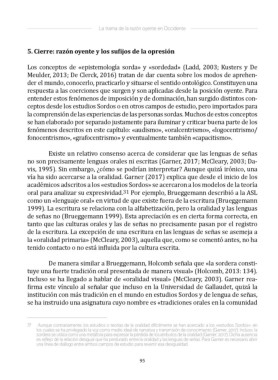Page 95 - Más allá de la razón oyente digital digital
P. 95
La trama de la razón oyente en Occidente
5. Cierre: razón oyente y los sufijos de la opresión
Los conceptos de «epistemología sorda» y «sordedad» (Ladd, 2003; Kusters y De
Meulder, 2013; De Clerck, 2016) tratan de dar cuenta sobre los modos de aprehen-
der el mundo, conocerlo, practicarlo y situarse el sentido ontológico. Constituyen una
respuesta a las coerciones que surgen y son aplicadas desde la posición oyente. Para
entender estos fenómenos de imposición y de dominación, han surgido distintos con-
ceptos desde los estudios Sordos o en otros campos de estudio, pero importados para
la comprensión de las experiencias de las personas sordas. Muchos de estos conceptos
se han elaborado por separado justamente para iluminar y criticar buena parte de los
fenómenos descritos en este capítulo: «audismo», «oralcentrismo», «logocentrismo/
fonocentrismo», «grafocentrismo» y eventualmente también «capacitismo».
Existe un relativo consenso acerca de considerar que las lenguas de señas
no son precisamente lenguas orales ni escritas (Garner, 2017; McCleary, 2003; Da-
vis, 1995). Sin embargo, ¿cómo se podrían interpretar? Aunque quizá irónico, una
vía ha sido acercarse a la oralidad. Garner (2017) explica que desde el inicio de los
académicos adscritos a los «estudios Sordos» se acercaron a los modelos de la teoría
31
oral para analizar su expresividad. Por ejemplo, Brueggemann describió a la ASL
como un «lenguaje oral» en virtud de que existe fuera de la escritura (Brueggemann
1999). La escritura se relaciona con la alfabetización, pero la oralidad y las lenguas
de señas no (Brueggemann 1999). Esta apreciación es en cierta forma correcta, en
tanto que las culturas orales y las de señas no precisamente pasan por el registro
de la escritura. La excepción de una escritura en las lenguas de señas se asemeja a
la «oralidad primaria» (McCleary, 2003), aquella que, como se comentó antes, no ha
tenido contacto o no está influida por la cultura escrita.
De manera similar a Brueggemann, Holcomb señala que «la sordera consti-
tuye una fuerte tradición oral presentada de manera visual» (Holcomb, 2013: 134).
Incluso se ha llegado a hablar de «oralidad visual» (McCleary, 2003). Garner rea-
firma este vínculo al señalar que incluso en la Universidad de Gallaudet, quizá la
institución con más tradición en el mundo en estudios Sordos y de lengua de señas,
se ha instruido una asignatura cuyo nombre es «tradiciones orales en la comunidad
31 Aunque contrariamente, los estudios o teorías de la oralidad difícilmente se han acercado a los «estudios Sordos», en
los cuales se ha privilegiado la voz como medio ideal de narrativa y transmisión de conocimiento (Garner, 2017). Incluso, la
sordera se utiliza como una metáfora para expresar la pérdida de los atributos de la oralidad (Garner, 2017). Dicha ausencia
es reflejo de la relación desigual que ha perdurado entre la oralidad y las lenguas de señas. Para Garner es necesario abrir
una línea de diálogo entre ambos campos de estudio para revertir esa desigualdad.
95