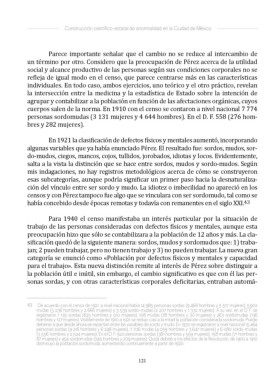Page 121 - Más allá de la razón oyente digital digital
P. 121
Construcción científico-estatal de anormalidad en la Ciudad de México
Parece importante señalar que el cambio no se reduce al intercambio de
un término por otro. Considero que la preocupación de Pérez acerca de la utilidad
social y alcance productivo de las personas según sus condiciones corporales no se
refleja de igual modo en el censo, que parece centrarse más en las características
individuales. En todo caso, ambos ejercicios, uno teórico y el otro práctico, revelan
la intersección entre la medicina y la estadística de Estado sobre la intención de
agrupar y contabilizar a la población en función de las afectaciones orgánicas, cuyos
cuerpos salen de la norma. En 1910 con el censo se contaron a nivel nacional 7 774
personas sordomudas (3 131 mujeres y 4 644 hombres). En el D. F. 558 (276 hom-
bres y 282 mujeres).
En 1921 la clasificación de defectos físicos y mentales aumentó, incorporando
algunas variables que ya había enunciado Pérez. El resultado fue: sordos, mudos, sor-
do-mudos, ciegos, mancos, cojos, tullidos, jorobados, idiotas y locos. Evidentemente,
salta a la vista la distinción que se hace entre sordos, mudos y sordo-mudos. Según
mis indagaciones, no hay registros metodológicos acerca de cómo se construyeron
esas subcategorías, aunque podría significar un primer paso hacia la desnaturaliza-
ción del vínculo entre ser sordo y mudo. La idiotez o imbecilidad no apareció en los
censos y con Pérez tampoco fue algo que se vinculara con ser sordomudo, tal como se
43
había concebido desde épocas remotas y todavía con remanentes en el siglo XXI.
Para 1940 el censo manifestaba un interés particular por la situación de
trabajo de las personas consideradas con defectos físicos y mentales, aunque esta
preocupación hizo que sólo se contabilizara a la población de 12 años y más. La cla-
sificación quedó de la siguiente manera: sordos, mudos y sordomudos que: 1) traba-
jan; 2 pueden trabajar, pero no tienen trabajo y 3) no pueden trabajar. La nueva gran
categoría se enunció como «Población por defectos físicos y mentales y capacidad
para el trabajo». Esta nueva distinción remite al interés de Pérez sobre distinguir a
la población útil e inútil, sin embargo, el cambio significativo es que con él las per-
sonas sordas, y con otras características corporales deficitarias, entraban automá-
43 De acuerdo con el censo de 1921, a nivel nacional había 14 985 personas sordas (9 468 hombres y 5 517 mujeres), 5,902
mudas (3 236 hombres y 2 666 mujeres) y 3 539 sordo-mudas (2 207 hombres y 1 332 mujeres). A su vez, en el D. F. se
registraron 1 135 sordas (625 hombres y 510 mujeres), 108 mudas (78 hombres y 30 mujeres) y 263 sordomudas (136
hombres y 127 mujeres). Visiblemente de 1910 a 1921 se redujo casi a la mitad la población considerada sordomuda. Puede
deberse a que desde ahora se repartían entre las variables de sordo y mudo. En 1930 se registraron a nivel nacional 15 464
personas sordas (9 216 hombres y 6 248 mujeres), 7 706 mudas (4 059 hombres y 3 647 mujeres) y 6 080 sordo-mudas
(3 556 hombres y 2 524 mujeres). En el D. F. 920 personas sordas (361 hombres y 559 mujeres), 158 mudas (71 hombres y
87 mujeres) y 454 sordomudas (245 hombres y 209 mujeres). Quizá debido a los efectos de la Revolución, de 1900 a 1910
disminuyó la población sordomuda, aumentando continuamente a partir de 1920.
121