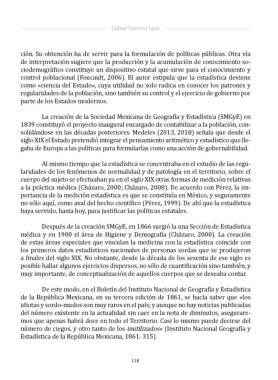Page 118 - Más allá de la razón oyente digital digital
P. 118
Gabriel Tolentino Tapia
ción. Su obtención ha de servir para la formulación de políticas públicas. Otra vía
de interpretación sugiere que la producción y la acumulación de conocimiento so-
ciodemográfico constituye un dispositivo estatal que sirve para el conocimiento y
control poblacional (Foucault, 2006). El autor estipula que la estadística deviene
como «ciencia del Estado», cuya utilidad no solo radica en conocer los patrones y
regularidades de la población, sino también su control y el ejercicio de gobierno por
parte de los Estados modernos.
La creación de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (SMGyE) en
1839 constituyó el proyecto inaugural encargado de contabilizar a la población, con-
solidándose en las décadas posteriores. Medeles (2013, 2018) señala que desde el
siglo XIX el Estado pretendió integrar el pensamiento aritmético y estadístico que lle-
gaba de Europa a las políticas para formularlas como una acción de gobernabilidad.
Al mismo tiempo que la estadística se concentraba en el estudio de las regu-
laridades de los fenómenos de normalidad y de patología en el territorio, sobre el
cuerpo del sujeto se efectuaban ya en el siglo XIX otras formas de medición relativas
a la práctica médica (Cházaro, 2000; Cházaro, 2008). De acuerdo con Pérez, la im-
portancia de la medición estadística es que se constituía en México, y seguramente
no sólo aquí, como aval del hecho científico (Pérez, 1999). De ahí que la estadística
haya servido, hasta hoy, para justificar las políticas estatales.
Después de la creación SMGyE, en 1866 surgió la una Sección de Estadística
médica y en 1900 el área de Higiene y Demografía (Cházaro, 2000). La creación
de estas áreas especiales que vinculan la medicina con la estadística coincide con
los primeros datos estadísticos nacionales de personas sordas que se produjeron
a finales del siglo XIX. No obstante, desde la década de los sesenta de ese siglo es
posible hallar algunos ejercicios dispersos, no sólo de cuantificación sino también, y
muy importante, de conceptualización de aquellos cuerpos que se deseaba contar.
De este modo, en el Boletín del Instituto Nacional de Geografía y Estadística
de la República Mexicana, en su tercera edición de 1861, se hacía saber que «los
idiotas y sordo-mudos son muy raros en el país; y aunque no hay noticias publicadas
del número existente en la actualidad sin caer en la nota de diminutos, asegurare-
mos que apenas habrá doce en todo el Territorio. Casi lo mismo puede decirse del
número de ciegos, y otro tanto de los inutilizados» (Instituto Nacional Geografía y
Estadística de la República Mexicana, 1861: 315).
118