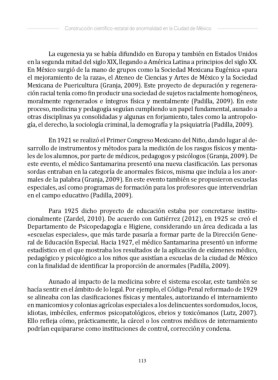Page 113 - Más allá de la razón oyente digital digital
P. 113
Construcción científico-estatal de anormalidad en la Ciudad de México
La eugenesia ya se había difundido en Europa y también en Estados Unidos
en la segunda mitad del siglo XIX, llegando a América Latina a principios del siglo XX.
En México surgió de la mano de grupos como la Sociedad Mexicana Eugénica «para
el mejoramiento de la raza», el Ateneo de Ciencias y Artes de México y la Sociedad
Mexicana de Puericultura (Granja, 2009). Este proyecto de depuración y regenera-
ción racial tenía como fin producir una sociedad de sujetos racialmente homogéneos,
moralmente regenerados e íntegros física y mentalmente (Padilla, 2009). En este
proceso, medicina y pedagogía seguían cumpliendo un papel fundamental, aunado a
otras disciplinas ya consolidadas y algunas en forjamiento, tales como la antropolo-
gía, el derecho, la sociología criminal, la demografía y la psiquiatría (Padilla, 2009).
En 1921 se realizó el Primer Congreso Mexicano del Niño, dando lugar al de-
sarrollo de instrumentos y métodos para la medición de los rasgos físicos y menta-
les de los alumnos, por parte de médicos, pedagogos y psicólogos (Granja, 2009). De
este evento, el médico Santamarina presentó una nueva clasificación. Las personas
sordas entraban en la categoría de anormales físicos, misma que incluía a los anor-
males de la palabra (Granja, 2009). En este evento también se propusieron escuelas
especiales, así como programas de formación para los profesores que intervendrían
en el campo educativo (Padilla, 2009).
Para 1925 dicho proyecto de educación estaba por concretarse institu-
cionalmente (Zardel, 2010). De acuerdo con Gutiérrez (2012), en 1925 se creó el
Departamento de Psicopedagogía e Higiene, considerando un área dedicada a las
«escuelas especiales», que más tarde pasaría a formar parte de la Dirección Gene-
ral de Educación Especial. Hacia 1927, el médico Santamarina presentó un informe
estadístico en el que mostraba los resultados de la aplicación de exámenes médico,
pedagógico y psicológico a los niños que asistían a escuelas de la ciudad de México
con la finalidad de identificar la proporción de anormales (Padilla, 2009).
Aunado al impacto de la medicina sobre el sistema escolar, este también se
hacía sentir en el ámbito de lo legal. Por ejemplo, el Código Penal reformado de 1929
se alineaba con las clasificaciones físicas y mentales, autorizando el internamiento
en manicomios y colonias agrícolas especiales a los delincuentes sordomudos, locos,
idiotas, imbéciles, enfermos psicopatológicos, ebrios y toxicómanos (Lutz, 2007).
Ello refleja cómo, prácticamente, la cárcel o los centros médicos de internamiento
podrían equipararse como instituciones de control, corrección y condena.
113