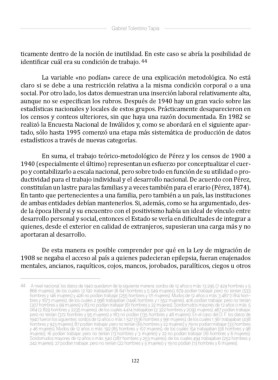Page 122 - Más allá de la razón oyente digital digital
P. 122
Gabriel Tolentino Tapia
ticamente dentro de la noción de inutilidad. En este caso se abría la posibilidad de
identificar cuál era su condición de trabajo. 44
La variable «no podían» carece de una explicación metodológica. No está
claro si se debe a una restricción relativa a la misma condición corporal o a una
social. Por otro lado, los datos demuestran una inserción laboral relativamente alta,
aunque no se especifican los rubros. Después de 1940 hay un gran vacío sobre las
estadísticas nacionales y locales de estos grupos. Prácticamente desaparecieron en
los censos y conteos ulteriores, sin que haya una razón documentada. En 1982 se
realizó la Encuesta Nacional de Inválidos y, como se abordará en el siguiente apar-
tado, sólo hasta 1995 comenzó una etapa más sistemática de producción de datos
estadísticos a través de nuevas categorías.
En suma, el trabajo teórico-metodológico de Pérez y los censos de 1900 a
1940 (especialmente el último) representan un esfuerzo por conceptualizar el cuer-
po y contabilizarlo a escala nacional, pero sobre todo en función de su utilidad o pro-
ductividad para el trabajo individual y el desarrollo nacional. De acuerdo con Pérez,
constituían un lastre para las familias y a veces también para el erario (Pérez, 1874).
En tanto que pertenecientes a una familia, pero también a un país, las instituciones
de ambas entidades debían mantenerlos. Si, además, como se ha argumentado, des-
de la época liberal y su encuentro con el positivismo había un ideal de vínculo entre
desarrollo personal y social, entonces el Estado se vería en dificultades de integrar a
quienes, desde el exterior en calidad de extranjeros, supusieran una carga más y no
aportaran al desarrollo.
De esta manera es posible comprender por qué en la Ley de migración de
1908 se negaba el acceso al país a quienes padecieran epilepsia, fueran enajenados
mentales, ancianos, raquíticos, cojos, mancos, jorobados, paralíticos, ciegos u otros
44 A nivel nacional, los datos de 1940 quedaron de la siguiente manera: sordos de 12 años o más: 13 295 (7 429 hombres y 5
866 mujeres), de los cuales 12 190 trabajaban (6 641 hombres y 5 549 mujeres), 679 podían trabajar, pero no tenían (533
hombres y 146 mujeres) y 426 no podían trabajar (255 hombres y 171 mujeres). Mudos de 12 años o más: 3 487 (1 814 hom-
bres y 1673 mujeres), de los cuales 2 998 trabajaban (1446 hombres y 1 552 mujeres), 406 podían trabajar, pero no tenían
(307 hombres y 99 mujeres) y 83 no podían trabajar (61 hombres y 22 mujeres). Sordomudos mayores de 12 años o más: 5
064 (2 829 hombres y 2235 mujeres), de los cuales 4,414 trabajaban (2 322 hombres y 2092 mujeres), 467 podían trabajar,
pero no tenían (372 hombres y 95 mujeres) y 183 no podían (135 hombres y 48 mujeres). En el caso del D. F. los datos de
1940 fueron los siguientes: sordos de 12 años o más: 1 527 (536 hombres y 991 mujeres), de los cuales 1 361 trabajaban (438
hombres y 923 mujeres), 87 podían trabajar, pero no tenían (65 hombres y 22 mujeres) y 79 no podían trabajar (33 hombres
y 46 mujeres). Mudos de 12 años o más: 192 (85 hombres y 107 mujeres), de los cuales 154 trabajaban (56 hombres y 98
mujeres), 16 podían trabajar, pero no tenían (13 hombres y 3 mujeres) y 22 no podían trabajar (16 hombres y 6 mujeres).
Sordomudos mayores de 12 años o más: 540 (287 hombres y 253 mujeres), de los cuales 494 trabajaban (252 hombres y
242 mujeres), 27 podían trabajar, pero no tenían (22 hombres y 5 mujeres) y 19 no podían (13 hombres y 6 mujeres).
122