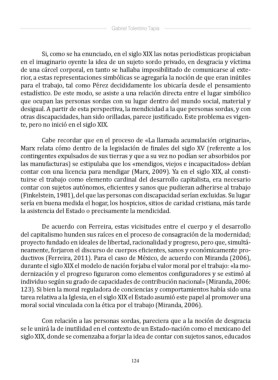Page 124 - Más allá de la razón oyente digital digital
P. 124
Gabriel Tolentino Tapia
Si, como se ha enunciado, en el siglo XIX las notas periodísticas propiciaban
en el imaginario oyente la idea de un sujeto sordo privado, en desgracia y víctima
de una cárcel corporal, en tanto se hallaba imposibilitado de comunicarse al exte-
rior, a estas representaciones simbólicas se agregaría la noción de que eran inútiles
para el trabajo, tal como Pérez decididamente los ubicaría desde el pensamiento
estadístico. De este modo, se asiste a una relación directa entre el lugar simbólico
que ocupan las personas sordas con su lugar dentro del mundo social, material y
desigual. A partir de esta perspectiva, la mendicidad a la que personas sordas, y con
otras discapacidades, han sido orilladas, parece justificado. Este problema es vigen-
te, pero no inició en el siglo XIX.
Cabe recordar que en el proceso de «La llamada acumulación originaria»,
Marx relata cómo dentro de la legislación de finales del siglo XV (referente a los
contingentes expulsados de sus tierras y que a su vez no podían ser absorbidos por
las manufacturas) se estipulaba que los «mendigos, viejos e incapacitados» debían
contar con una licencia para mendigar (Marx, 2009). Ya en el siglo XIX, al consti-
tuirse el trabajo como elemento cardinal del desarrollo capitalista, era necesario
contar con sujetos autónomos, eficientes y sanos que pudieran adherirse al trabajo
(Finkelstein, 1981), del que las personas con discapacidad serían excluidas. Su lugar
sería en buena medida el hogar, los hospicios, sitios de caridad cristiana, más tarde
la asistencia del Estado o precisamente la mendicidad.
De acuerdo con Ferreira, estas vicisitudes entre el cuerpo y el desarrollo
del capitalismo hunden sus raíces en el proceso de consagración de la modernidad;
proyecto fundado en ideales de libertad, racionalidad y progreso, pero que, simultá-
neamente, forjaron el discurso de cuerpos eficientes, sanos y económicamente pro-
ductivos (Ferreira, 2011). Para el caso de México, de acuerdo con Miranda (2006),
durante el siglo XIX el modelo de nación forjaba el valor moral por el trabajo: «la mo-
dernización y el progreso figuraron como elementos configuradores y se estimó al
individuo según su grado de capacidades de contribución nacional» (Miranda, 2006:
123). Si bien la moral reguladora de conciencias y comportamientos había sido una
tarea relativa a la Iglesia, en el siglo XIX el Estado asumió este papel al promover una
moral social vinculada con la ética por el trabajo (Miranda, 2006).
Con relación a las personas sordas, pareciera que a la noción de desgracia
se le unirá la de inutilidad en el contexto de un Estado-nación como el mexicano del
siglo XIX, donde se comenzaba a forjar la idea de contar con sujetos sanos, educados
124