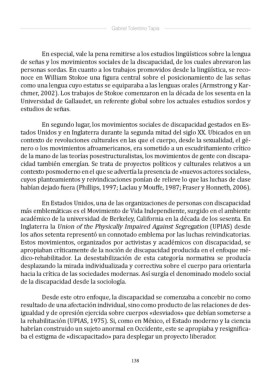Page 138 - Más allá de la razón oyente digital digital
P. 138
Gabriel Tolentino Tapia
En especial, vale la pena remitirse a los estudios lingüísticos sobre la lengua
de señas y los movimientos sociales de la discapacidad, de los cuales abrevaron las
personas sordas. En cuanto a los trabajos promovidos desde la lingüística, se reco-
noce en William Stokoe una figura central sobre el posicionamiento de las señas
como una lengua cuyo estatus se equiparaba a las lenguas orales (Armstrong y Kar-
chmer, 2002). Los trabajos de Stokoe comenzaron en la década de los sesenta en la
Universidad de Gallaudet, un referente global sobre los actuales estudios sordos y
estudios de señas.
En segundo lugar, los movimientos sociales de discapacidad gestados en Es-
tados Unidos y en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XX. Ubicados en un
contexto de revoluciones culturales en las que el cuerpo, desde la sexualidad, el gé-
nero o los movimientos afroamericanos, era sometido a un escudriñamiento crítico
de la mano de las teorías posestructuralistas, los movimientos de gente con discapa-
cidad también emergían. Se trata de proyectos políticos y culturales relativos a un
contexto posmoderno en el que se advertía la presencia de «nuevos actores sociales»,
cuyos planteamientos y reivindicaciones ponían de relieve lo que las luchas de clase
habían dejado fuera (Phillips, 1997; Laclau y Mouffe, 1987; Fraser y Honneth, 2006).
En Estados Unidos, una de las organizaciones de personas con discapacidad
más emblemáticas es el Movimiento de Vida Independiente, surgido en el ambiente
académico de la universidad de Berkeley, California en la década de los sesenta. En
Inglaterra la Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) desde
los años setenta representó un connotado emblema por las luchas reivindicatorias.
Estos movimientos, organizados por activistas y académicos con discapacidad, se
apropiaban críticamente de la noción de discapacidad producida en el enfoque mé-
dico-rehabilitador. La desestabilización de esta categoría normativa se producía
desplazando la mirada individualizada y correctiva sobre el cuerpo para orientarla
hacia la crítica de las sociedades modernas. Así surgía el denominado modelo social
de la discapacidad desde la sociología.
Desde este otro enfoque, la discapacidad se comenzaba a concebir no como
resultado de una afectación individual, sino como producto de las relaciones de des-
igualdad y de opresión ejercida sobre cuerpos «desviados» que debían someterse a
la rehabilitación (UPIAS, 1975). Si, como en México, el Estado moderno y la ciencia
habrían construido un sujeto anormal en Occidente, este se apropiaba y resignifica-
ba el estigma de «discapacitado» para desplegar un proyecto liberador.
138