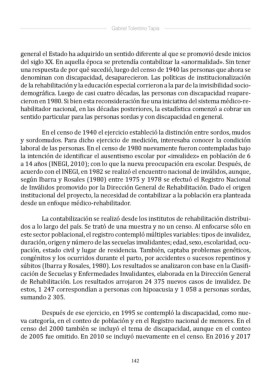Page 142 - Más allá de la razón oyente digital digital
P. 142
Gabriel Tolentino Tapia
general el Estado ha adquirido un sentido diferente al que se promovió desde inicios
del siglo XX. En aquella época se pretendía contabilizar la «anormalidad». Sin tener
una respuesta de por qué sucedió, luego del censo de 1940 las personas que ahora se
denominan con discapacidad, desaparecieron. Las políticas de institucionalización
de la rehabilitación y la educación especial corrieron a la par de la invisibilidad socio-
demográfica. Luego de casi cuatro décadas, las personas con discapacidad reapare-
cieron en 1980. Si bien esta reconsideración fue una iniciativa del sistema médico-re-
habilitador nacional, en las décadas posteriores, la estadística comenzó a cobrar un
sentido particular para las personas sordas y con discapacidad en general.
En el censo de 1940 el ejercicio estableció la distinción entre sordos, mudos
y sordomudos. Para dicho ejercicio de medición, interesaba conocer la condición
laboral de las personas. En el censo de 1980 nuevamente fueron contempladas bajo
la intención de identificar el ausentismo escolar por «invalidez» en población de 6
a 14 años (INEGI, 2010); con lo que la nueva preocupación era escolar. Después, de
acuerdo con el INEGI, en 1982 se realizó el encuentro nacional de inválidos, aunque,
según Ibarra y Rosales (1980) entre 1975 y 1978 se efectuó el Registro Nacional
de Inválidos promovido por la Dirección General de Rehabilitación. Dado el origen
institucional del proyecto, la necesidad de contabilizar a la población era planteada
desde un enfoque médico-rehabilitador.
La contabilización se realizó desde los institutos de rehabilitación distribui-
dos a lo largo del país. Se trató de una muestra y no un censo. Al enfocarse sólo en
este sector poblacional, el registro contempló múltiples variables: tipos de invalidez,
duración, origen y número de las secuelas invalidantes; edad, sexo, escolaridad, ocu-
pación, estado civil y lugar de residencia. También, captaba problemas genéticos,
congénitos y los ocurridos durante el parto, por accidentes o sucesos repentinos y
súbitos (Ibarra y Rosales, 1980). Los resultados se analizaron con base en la Clasifi-
cación de Secuelas y Enfermedades Invalidantes, elaborada en la Dirección General
de Rehabilitación. Los resultados arrojaron 24 375 nuevos casos de invalidez. De
estos, 1 247 correspondían a personas con hipoacusia y 1 058 a personas sordas,
sumando 2 305.
Después de ese ejercicio, en 1995 se contempló la discapacidad, como nue-
va categoría, en el conteo de población y en el Registro nacional de menores. En el
censo del 2000 también se incluyó el tema de discapacidad, aunque en el conteo
de 2005 fue omitido. En 2010 se incluyó nuevamente en el censo. En 2016 y 2017
142