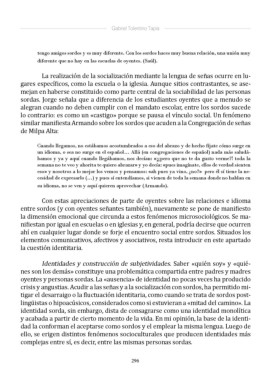Page 296 - Más allá de la razón oyente digital digital
P. 296
Gabriel Tolentino Tapia
tengo amigos sordos y es muy diferente. Con los sordos haces muy buena relación, una unión muy
diferente que no hay en las escuelas de oyentes. (Saúl).
La realización de la socialización mediante la lengua de señas ocurre en lu-
gares específicos, como la escuela o la iglesia. Aunque sitios contrastantes, se ase-
mejan en haberse constituido como parte central de la sociabilidad de las personas
sordas. Jorge señala que a diferencia de los estudiantes oyentes que a menudo se
alegran cuando no deben cumplir con el mandato escolar, entre los sordos sucede
lo contrario: es como un «castigo» porque se pausa el vínculo social. Un fenómeno
similar manifiesta Armando sobre los sordos que acuden a la Congregación de señas
de Milpa Alta:
Cuando llegamos, no estábamos acostumbrados a eso del abrazo y de hecho fíjate cómo surge en
un idioma, o sea no surge en el español… Allá (en congregaciones de español) nada más saludá-
bamos y ya y aquí cuando llegábamos, nos decían: «¡¿pero que no te da gusto verme?! toda la
semana no te veo y ahorita te quiero abrazar» y yo decía: «pues imagínate, ellos de verdad sienten
eso» y nosotros a lo mejor los vemos y pensamos: «ah pues ya vino, ¿no?» pero él sí tiene la ne-
cesidad de expresarlo (…) y pues sí entendíamos, si vienen de toda la semana donde no hablan en
su idioma, no se ven y aquí quieren aprovechar (Armando).
Con estas apreciaciones de parte de oyentes sobre las relaciones e idioma
entre sordos (y con oyentes señantes también), nuevamente se pone de manifiesto
la dimensión emocional que circunda a estos fenómenos microsociológicos. Se ma-
nifiestan por igual en escuelas o en iglesias y, en general, podría decirse que ocurren
ahí en cualquier lugar donde se forje el encuentro social entre sordos. Situados los
elementos comunicativos, afectivos y asociativos, resta introducir en este apartado
la cuestión identitaria.
Identidades y construcción de subjetividades. Saber «quién soy» y «quié-
nes son los demás» constituye una problemática compartida entre padres y madres
oyentes y personas sordas. La «ausencia» de identidad no pocas veces ha producido
crisis y angustias. Acudir a las señas y a la socialización con sordos, ha permitido mi-
tigar el desarraigo o la fluctuación identitaria, como cuando se trata de sordos post-
lingüistas o hipoacúsicos, considerados como si estuvieran a «mitad del camino». La
identidad sorda, sin embargo, dista de consagrarse como una identidad monolítica
y acabada a partir de cierto momento de la vida. En mi opinión, la base de la identi-
dad la conforman el aceptarse como sordos y el emplear la misma lengua. Luego de
ello, se erigen distintos fenómenos socioculturales que producen identidades más
complejas entre sí, es decir, entre las mismas personas sordas.
296