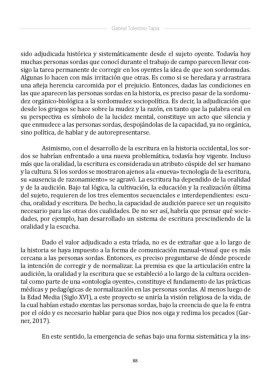Page 88 - Más allá de la razón oyente digital digital
P. 88
Gabriel Tolentino Tapia
sido adjudicada histórica y sistemáticamente desde el sujeto oyente. Todavía hoy
muchas personas sordas que conocí durante el trabajo de campo parecen llevar con-
sigo la tarea permanente de corregir en los oyentes la idea de que son sordomudas.
Algunas lo hacen con más irritación que otras. Es como si se heredara y arrastrara
una añeja herencia carcomida por el prejuicio. Entonces, dadas las condiciones en
las que aparecen las personas sordas en la historia, es preciso pasar de la sordomu-
dez orgánico-biológica a la sordomudez sociopolítica. Es decir, la adjudicación que
desde los griegos se hace sobre la mudez y la razón, en tanto que la palabra oral en
su perspectiva es símbolo de la lucidez mental, constituye un acto que silencia y
que enmudece a las personas sordas, despojándolas de la capacidad, ya no orgánica,
sino política, de hablar y de autorepresentarse.
Asimismo, con el desarrollo de la escritura en la historia occidental, los sor-
dos se habrían enfrentado a una nueva problemática, todavía hoy vigente. Incluso
más que la oralidad, la escritura es considerada un atributo cúspide del ser humano
y la cultura. Si los sordos se mostraron ajenos a la «nueva» tecnología de la escritura,
su «ausencia de razonamiento» se agravó. La escritura ha dependido de la oralidad
y de la audición. Bajo tal lógica, la cultivación, la educación y la realización última
del sujeto, requieren de los tres elementos secuenciales e interdependientes: escu-
cha, oralidad y escritura. De hecho, la capacidad de audición parece ser un requisito
necesario para las otras dos cualidades. De no ser así, habría que pensar qué socie-
dades, por ejemplo, han desarrollado un sistema de escritura prescindiendo de la
oralidad y la escucha.
Dado el valor adjudicado a esta tríada, no es de extrañar que a lo largo de
la historia se haya impuesto a la forma de comunicación manual-visual que es más
cercana a las personas sordas. Entonces, es preciso preguntarse de dónde procede
la intención de corregir y de normalizar. La premisa es que la articulación entre la
audición, la oralidad y la escritura que se estableció a lo largo de la cultura occiden-
tal como parte de una «ontología oyente», constituye el fundamento de las prácticas
médicas y pedagógicas de normalización en las personas sordas. Al menos luego de
la Edad Media (Siglo XVI), a este proyecto se uniría la visión religiosa de la vida, de
la cual habían estado exentas las personas sordas, bajo la creencia de que la fe entra
por el oído y es necesario hablar para que Dios nos oiga y redima los pecados (Gar-
ner, 2017).
En este sentido, la emergencia de señas bajo una forma sistemática y la ins-
88