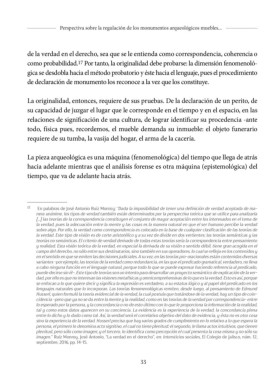Page 33 - Derecho humano a la cultura. Colecciones y coleccionismo
P. 33
Perspectiva sobre la regulación de los monumentos arqueológicos muebles...
de la verdad en el derecho, sea que se le entienda como correspondencia, coherencia o
17
como probabilidad. Por tanto, la originalidad debe probarse: la dimensión fenomenoló-
gica se desdobla hacia el método probatorio y éste hacia el lenguaje, pues el procedimiento
de declaración de monumento los reconoce a la vez que los constituye.
La originalidad, entonces, requiere de sus pruebas. De la declaración de un perito, de
su capacidad de juzgar el lugar que le corresponde en el tiempo y en el espacio, en las
relaciones de significación de una cultura, de lograr identificar su procedencia -ante
todo, física pues, recordemos, el mueble demanda su inmueble: el objeto funerario
requiere de su tumba, la vasija del hogar, el arma de la cacería.
La pieza arqueológica es una máquina (fenomenológica) del tiempo que llega de atrás
hacia adelante mientras que el análisis forense es otra máquina (epistemológica) del
tiempo, que va de adelante hacia atrás.
17 En palabras de José Antonio Ruíz Monroy: “Dada la imposibilidad de tener una definición de verdad aceptada de ma-
nera unánime, los tipos de verdad también están determinados por la perspectiva teórica que se utilice para analizarla
[…] las teorías de la correspondencia constituyen el conjunto de mayor aceptación entre los interesados en el tema de
la verdad, pues la adecuación entre la mente y las cosas es la manera natural en que el ser humano percibe la verdad
sobre algo. Por ello, la verdad como correspondencia es colocada en la base de cualquier clasificación de las teorías de
la verdad. Este tipo de visión es de corte aristotélico y a su vez de divide en dos vertientes: las teorías semánticas y las
teorías no semánticas. El criterio de verdad derivado de todas estas teorías sería la correspondencia entre pensamiento
y realidad. Esta visión teórica de la verdad, en especial la derivada de su visión o sentido débil, tiene gran acogida en el
campo del derecho, no sólo entre sus destinatarios, sino también en sus operadores, lo cual se refleja en los contenidos y
en el sentido en que se emiten las decisiones judiciales. A su vez, en las teorías pro-oracionales están contenidas diversas
variantes -por ejemplo, las teorías de la verdad como redundancia, en las que el predicado gramatical, verdadero, no lleva
a cabo ninguna función en el lenguaje natural, porque todo lo que se puede expresar haciendo referencia al predicado,
puede decirse sin él-. Este tipo de teorías son un intento para desarrollar un proyecto semántico de explicación de la ver-
dad, por ello es que no interesan las visiones metafísicas y omnicomprehensivas de lo que es la verdad. Esto es así, porque
se enfocan a lo que quiere decir y significa la expresión es verdadero, a su estatus lógico y al papel del predicado en los
lenguajes naturales que lo incorporan. Las teorías fenomenológicas remiten, desde luego, al pensamiento de Edmund
Husserl, quien formuló la teoría evidencial de la verdad, la cual postula que tratándose de la verdad, hay un tipo de coin-
cidencia -pero que ya no se da entre la mente y la realidad, como en las teorías de la verdad por correspondencia- entre
lo esperado por la persona, y la concordancia o no de esto último con lo que le proporciona la información de la realidad,
tal y como estos datos aparecen en su conciencia. La evidencia es la experiencia de la verdad, la concordancia plena
entre lo dicho y lo dado como tal. Así, la verdad será el correlativo objetivo del dato de evidencia, y ésta no es otra cosa
sino la experiencia de la verdad. Husserl precisa que hay varios grados de cumplimiento en lo relativo a lo que espera la
persona, el primero lo denomina acto signitivo, el cual no tiene plenitud; el segundo, le llama actos intuitivos, que tienen
plenitud, pero sólo como imagen; y el tercero, lo identifica como percepción el cual presenta la cosa misma y no sólo su
imagen.” Ruíz Monroy, José Antonio, “La verdad en el derecho”, en: Intersticios sociales, El Colegio de Jalisco, núm. 12,
septiembre, 2016, pp. 14-15.
33