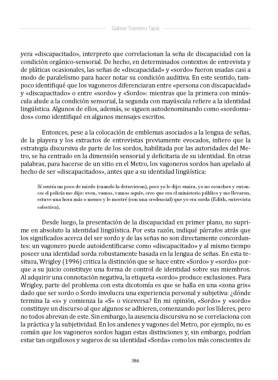Page 386 - Más allá de la razón oyente digital digital
P. 386
Gabriel Tolentino Tapia
yera «discapacitado», interpreto que correlacionan la seña de discapacidad con la
condición orgánico-sensorial. De hecho, en determinados contextos de entrevista y
de pláticas ocasionales, las señas de «discapacidad» y «sordo» fueron usadas casi a
modo de paralelismo para hacer notar su condición auditiva. En este sentido, tam-
poco identifiqué que los vagoneros diferenciaran entre «persona con discapacidad»
y «discapacitado» o entre «sordo» y «Sordo»: mientras que la primera con minús-
cula alude a la condición sensorial, la segunda con mayúscula refiere a la identidad
lingüística. Algunos de ellos, además, se siguen autodenominando como «sordomu-
dos» como identifiqué en algunos mensajes escritos.
Entonces, pese a la colocación de emblemas asociados a la lengua de señas,
de la playera y los extractos de entrevistas previamente evocados, infiero que la
estrategia discursiva de parte de los sordos, habilitada por las autoridades del Me-
tro, se ha centrado en la dimensión sensorial y deficitaria de su identidad. En otras
palabras, para hacerse de un sitio en el Metro, los vagoneros sordos han apelado al
hecho de ser «discapacitados», antes que a su identidad lingüística:
Sí sentía un poco de miedo (cuando la detuvieron), pero yo le dije: «mira, yo no escucho» y enton-
ces el policía me dijo: «ven, vamos, vamos aquí», creo que era el ministerio público y me llevaron,
estuve una hora más o menos y le mostré (con una credencial) que yo era sorda (Edith, entrevista
colectiva).
Desde luego, la presentación de la discapacidad en primer plano, no supri-
me en absoluto la identidad lingüística. Por esta razón, indiqué párrafos atrás que
los significados acerca del ser sordo y de las señas no son directamente concordan-
tes: un vagonero puede autoidentificarse como «discapacitado» y al mismo tiempo
poseer una identidad sorda robustamente basada en la lengua de señas. En esta te-
situra, Wrigley (1996) critica la distinción que se hace entre «Sordo» y «sordo» por-
que a su juicio constituye una forma de control de identidad sobre sus miembros.
Al adquirir una connotación negativa, la etiqueta «sordo» produce exclusiones. Para
Wrigley, parte del problema con esta dicotomía es que se halla en una «zona gris»
dado que ser sordo o Sordo involucra una experiencia personal y subjetiva: ¿dónde
termina la «s» y comienza la «S» o viceversa? En mi opinión, «Sordo» y «sordo»
constituye un discurso al que algunos se adhieren, comenzando por los líderes, pero
no todos abrevan de este. Sin embargo, la ausencia discursiva no se correlaciona con
la práctica y la subjetividad. En los andenes y vagones del Metro, por ejemplo, no es
común que los vagoneros sordos hagan estas distinciones y, sin embargo, podrían
estar tan orgullosos y seguros de su identidad «Sorda» como los más conscientes de
386