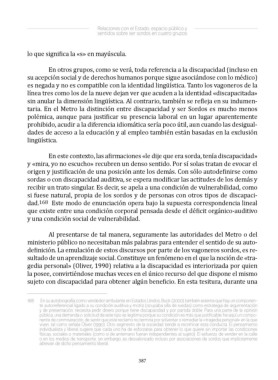Page 387 - Más allá de la razón oyente digital digital
P. 387
Relaciones con el Estado, espacio público y
sentidos sobre ser sordos en cuatro grupos
lo que significa la «s» en mayúscula.
En otros grupos, como se verá, toda referencia a la discapacidad (incluso en
su acepción social y de derechos humanos porque sigue asociándose con lo médico)
es negada y no es compatible con la identidad lingüística. Tanto los vagoneros de la
línea tres como los de la nueve dejan ver que acuden a la identidad «discapacitada»
sin anular la dimensión lingüística. Al contrario, también se refleja en su indumen-
taria. En el Metro la distinción entre discapacidad y ser Sordos es mucho menos
polémica, aunque para justificar su presencia laboral en un lugar aparentemente
prohibido, acudir a la diferencia idiomática sería poco útil, aun cuando las desigual-
dades de acceso a la educación y al empleo también están basadas en la exclusión
lingüística.
En este contexto, las afirmaciones «le dije que era sorda, tenía discapacidad»
y «mira, yo no escucho» recubren un denso sentido. Por sí solas tratan de evocar el
origen y justificación de una posición ante los demás. Con sólo autodefinirse como
sordas o con discapacidad auditiva, se espera modificar las actitudes de los demás y
recibir un trato singular. Es decir, se apela a una condición de vulnerabilidad, como
si fuese natural, propia de los sordos y de personas con otros tipos de discapaci-
dad. 168 Este modo de enunciación opera bajo la supuesta correspondencia lineal
que existe entre una condición corporal pensada desde el déficit orgánico-auditivo
y una condición social de vulnerabilidad.
Al presentarse de tal manera, seguramente las autoridades del Metro o del
ministerio público no necesitaban más palabras para entender el sentido de su auto-
definición. La emulación de estos discursos por parte de los vagoneros sordos, es re-
sultado de un aprendizaje social. Constituye un fenómeno en el que la noción de «tra-
gedia personal» (Oliver, 1990) relativa a la discapacidad es interiorizada por quien
la posee, convirtiéndose muchas veces en el único recurso del que dispone el mismo
sujeto con discapacidad para obtener algún beneficio. En esta tesitura, durante una
168 En su autobiografía como vendedor ambulante en Estados Unidos, Buck (2000) también externa que hay un componen-
te autorreferencial ligado a su condición auditiva y motriz (ocupaba silla de ruedas) como estrategia de argumentación
y de presentación: necesita pedir dinero porque tiene discapacidad y por partida doble. Para una parte de la opinión
pública, una demanda o solicitud de este tipo es legítima porque su condición es más que justificable; he aquí un compo-
nente de conmiseración, de sentir que este reclamo no termina por solventar o remediar la «tragedia personal» en la que
viven, tal como señala Oliver (1990). Otro segmento de la sociedad tiende a recriminar esta conducta. El pensamiento
individualista y liberal sugiere que cada uno ha de esforzarse para obtener lo que quiere sin importar las condiciones
físicas, sociales o materiales (como si de antemano fueran independientes al sujeto). El esfuerzo de vender en la calle
o en los medios de transporte, sin embargo, es desvalorizado incluso por asociaciones de sordos que implícitamente
abrevan de dicho pensamiento liberal.
387