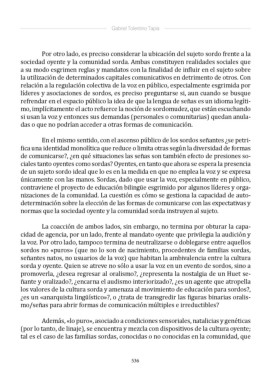Page 536 - Más allá de la razón oyente digital digital
P. 536
Gabriel Tolentino Tapia
Por otro lado, es preciso considerar la ubicación del sujeto sordo frente a la
sociedad oyente y la comunidad sorda. Ambas constituyen realidades sociales que
a su modo esgrimen reglas y mandatos con la finalidad de influir en el sujeto sobre
la utilización de determinados capitales comunicativos en detrimento de otros. Con
relación a la regulación colectiva de la voz en público, especialmente esgrimida por
líderes y asociaciones de sordos, es preciso preguntarse si, aun cuando se busque
refrendar en el espacio público la idea de que la lengua de señas es un idioma legíti-
mo, implícitamente el acto refuerce la noción de sordomudez, que están escuchando
si usan la voz y entonces sus demandas (personales o comunitarias) quedan anula-
das o que no podrían acceder a otras formas de comunicación.
En el mismo sentido, con el ascenso público de los sordos señantes ¿se petri-
fica una identidad monolítica que reduce o limita otras según la diversidad de formas
de comunicarse?, ¿en qué situaciones las señas son también efecto de presiones so-
ciales tanto oyentes como sordas? Oyentes, en tanto que ahora se espera la presencia
de un sujeto sordo ideal que lo es en la medida en que no emplea la voz y se expresa
únicamente con las manos. Sordas, dado que usar la voz, especialmente en público,
contraviene el proyecto de educación bilingüe esgrimido por algunos líderes y orga-
nizaciones de la comunidad. La cuestión es cómo se gestiona la capacidad de auto-
determinación sobre la elección de las formas de comunicarse con las expectativas y
normas que la sociedad oyente y la comunidad sorda instruyen al sujeto.
La coacción de ambos lados, sin embargo, no termina por obturar la capa-
cidad de agencia, por un lado, frente al mandato oyente que privilegia la audición y
la voz. Por otro lado, tampoco termina de neutralizarse o doblegarse entre aquellos
sordos no «puros» (que no lo son de nacimiento, procedentes de familias sordas,
señantes natos, no usuarios de la voz) que habitan la ambivalencia entre la cultura
sorda y oyente. Quien se atreve no sólo a usar la voz en un evento de sordos, sino a
promoverla, ¿desea regresar al oralismo?, ¿representa la nostalgia de un Huet se-
ñante y oralizado?, ¿encarna el audismo interiorizado?, ¿es un agente que atropella
los valores de la cultura sorda y amenaza al movimiento de educación para sordos?,
¿es un «anarquista lingüístico»?, o ¿trata de transgredir las figuras binarias oralis-
mo/señas para abrir formas de comunicación múltiples e irreductibles?
Además, «lo puro», asociado a condiciones sensoriales, natalicias y genéticas
(por lo tanto, de linaje), se encuentra y mezcla con dispositivos de la cultura oyente;
tal es el caso de las familias sordas, conocidas o no conocidas en la comunidad, que
536