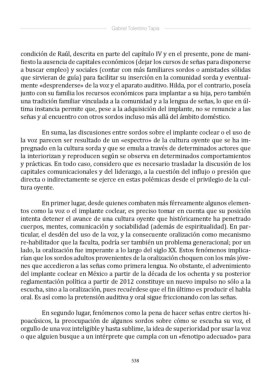Page 538 - Más allá de la razón oyente digital digital
P. 538
Gabriel Tolentino Tapia
condición de Raúl, descrita en parte del capítulo IV y en el presente, pone de mani-
fiesto la ausencia de capitales económicos (dejar los cursos de señas para disponerse
a buscar empleo) y sociales (contar con más familiares sordos o amistades sólidas
que sirvieran de guía) para facilitar su inserción en la comunidad sorda y eventual-
mente «desprenderse» de la voz y el aparato auditivo. Hilda, por el contrario, poseía
junto con su familia los recursos económicos para implantar a su hija, pero también
una tradición familiar vinculada a la comunidad y a la lengua de señas, lo que en úl-
tima instancia permite que, pese a la adquisición del implante, no se renuncie a las
señas y al encuentro con otros sordos incluso más allá del ámbito doméstico.
En suma, las discusiones entre sordos sobre el implante coclear o el uso de
la voz parecen ser resultado de un «espectro» de la cultura oyente que se ha im-
pregnado en la cultura sorda y que se emula a través de determinados actores que
la interiorizan y reproducen según se observa en determinados comportamientos
y prácticas. En todo caso, considero que es necesario trasladar la discusión de los
capitales comunicacionales y del liderazgo, a la cuestión del influjo o presión que
directa o indirectamente se ejerce en estas polémicas desde el privilegio de la cul-
tura oyente.
En primer lugar, desde quienes combaten más férreamente algunos elemen-
tos como la voz o el implante coclear, es preciso tomar en cuenta que su posición
intenta detener el avance de una cultura oyente que históricamente ha penetrado
cuerpos, mentes, comunicación y sociabilidad (además de espiritualidad). En par-
ticular, el desdén del uso de la voz, y la consecuente oralización como mecanismo
re-habilitador que la faculta, podría ser también un problema generacional; por un
lado, la oralización fue imperante a lo largo del siglo XX. Estos fenómenos implica-
rían que los sordos adultos provenientes de la oralización choquen con los más jóve-
nes que accedieron a las señas como primera lengua. No obstante, el advenimiento
del implante coclear en México a partir de la década de los ochenta y su posterior
reglamentación política a partir de 2012 constituye un nuevo impulso no sólo a la
escucha, sino a la oralización, pues recuérdese que el fin último es producir el habla
oral. Es así como la pretensión auditiva y oral sigue friccionando con las señas.
En segundo lugar, fenómenos como la pena de hacer señas entre ciertos hi-
poacúsicos, la preocupación de algunos sordos sobre cómo se escucha su voz, el
orgullo de una voz inteligible y hasta sublime, la idea de superioridad por usar la voz
o que alguien busque a un intérprete que cumpla con un «fenotipo adecuado» para
538